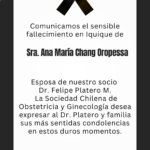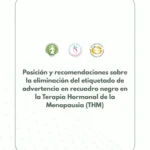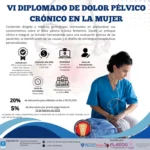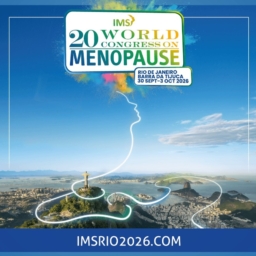La Academia Chilena de Medicina, una de las seis del Instituto de Chile, tiene por misión
reflexionar sobre la salud y la profesión en el país para contribuir así al bien común. En 2022,
formó un comité para abordar aspectos de la educación médica donde, a juicio de la Academia,
existen problemas y oportunidades de mejora. Este ejercicio ha generado varias publicaciones
que consideramos pueden ser de interés para todo individuo relacionados con la formación de
médicos y con la atención sanitaria en instituciones públicas y privadas.
Un primer escrito propuso las características mínimas del perfil de egreso de un médico
general que debieran considerar todas las escuelas de medicina del país; sin interferir con la
autonomía universitaria, es un antecedente que, sumado al perfil EUNACOM 2011 y al perfil de
egreso de ASOFAMECH 2016, ayuda a cada institución a definir desde allí su perfil
diferenciador. El tema es trascendente, pues el perfil de egreso determina un doble compromiso
de cada escuela: uno, la institución asegura tener los medios necesarios y suficientes para que los
estudiantes alcancen las competencias definidas en el perfil; dos, garantiza que todos los
graduados las han alcanzado al titularlos como médico-cirujano pues esto los habilita a ejercer la
profesión en el país. El incremento en el número de escuelas –que se han cuadruplicado en los
últimos 35 años, con proyectos académicos muy diversos en cuanto a infraestructura, recursos
físicos y académicos– y los resultados muy dispares, cuando medidos por el EUNACOM, han
generado una fundada preocupación por el cabal cumplimiento de esos compromisos.
El segundo artículo 2 plantea la urgente necesidad de integrar efectivamente las artes, las
humanidades y las ciencias en la formación de los futuros médicos. La medicina, originalmente
una profesión humanista orientada al cuidado integral del ser humano, ha ido adquiriendo un
enfoque tecnocientífico que privilegia el saber instrumental con consecuencias negativas en la
relación médico-paciente y en la salud mental de los profesionales; ello se refleja en prácticas
clínicas impersonales, fragmentación del cuidado, pérdida de empatía y deterioro del
compromiso ético. El documento destaca que el ejercicio médico requiere no solo competencia
científica y técnica, sino también una comprensión profunda de la condición humana, por lo que
propone adoptar modelos organizacionales que valoren e integren las artes y humanidades en
todos los procesos formativos y de desarrollo académico.
Un tercer documento destaca el rol insustituible del tutor clínico en el desarrollo de
competencias profesionales, éticas y humanísticas en los estudiantes. La práctica médica exige
conocimientos científicos, habilidades interpersonales, juicio clínico y compromiso con el
bienestar del enfermo, elementos que se transmiten fundamentalmente con el ejemplo en
contextos clínicos reales. Destaca las cualidades del buen tutor y la necesidad de tener criterios
rigurosos para su selección, formación continua estructurada y evaluación sistemática, así como
el reconocimiento y recompensa institucional a su labor. Llama a universidades, instituciones de
salud y organismos acreditadores a asumir compromisos coordinados para asegurar una
formación médica tutorial de excelencia, sostenida en una alianza efectiva entre asistencia,
docencia e investigación.
Un cuarto escrito aborda el problema del maltrato y abuso en la educación médica y en
la atención sanitaria, con graves consecuencias para estudiantes, profesionales y enfermos, tales
como impactos en la salud mental y en la calidad del proceso formativo y de la atención médica.
Si bien reflejan las incivilidades en la sociedad entera, en este ámbito tienen causas y
consecuencias particulares. El documento describe diversas formas de maltrato, desde
comportamientos abiertamente disruptivos hasta actos sutiles, frecuentes y aceptados como
normales, pero que socavan la dignidad de las personas. Subraya la importancia de abordar estos
problemas mediante esfuerzos multidisciplinarios y multisectoriales que permitan generar
paulatinamente un cambio cultural integral que garantice el bienestar de estudiantes y
profesionales y mejorar con ello la calidad de la educación médica y de la atención sanitaria.
El quinto documento hasta la fecha, se refiere a la duración de la carrera de medicina que,
desde hace más de setenta años, se ha mantenido transversalmente en catorce semestres en el
país. En los últimos años, cuatro escuelas han reducido la duración de la carrera a doce semestres
y otras trece están considerando hacerlo. El artículo llama a la reflexión proponiendo las
consideraciones que deben hacerse antes de tomar la decisión. Entre otras, tener un número
suficiente de tutores calificados en relación con el número de estudiantes, la disponibilidad de
campos clínicos –diversos, estables y suficientes– y de procesos rigurosos de evaluación, durante
la carrera y al final de esta, para asegurar que todos los titulados cumplan con las competencias
definidas en el perfil de egreso. Expresa la preocupación de que en la decisión puedan primar
razones de competencia por sobre las académicas, considerando que la duración real promedio
de la carrera en las escuelas de medicina es de más de dieciséis semestres, que las tasas de
graduación oportuna son bajas en la mayoría de ellas y que los resultados de los recién egresados
en el EUNACOM muestran una gran dispersión y un porcentaje no despreciable de
reprobaciones de médicos recientemente titulados por sus universidades.